El Realismo Depresivo frente a la Discusión Cognitiva
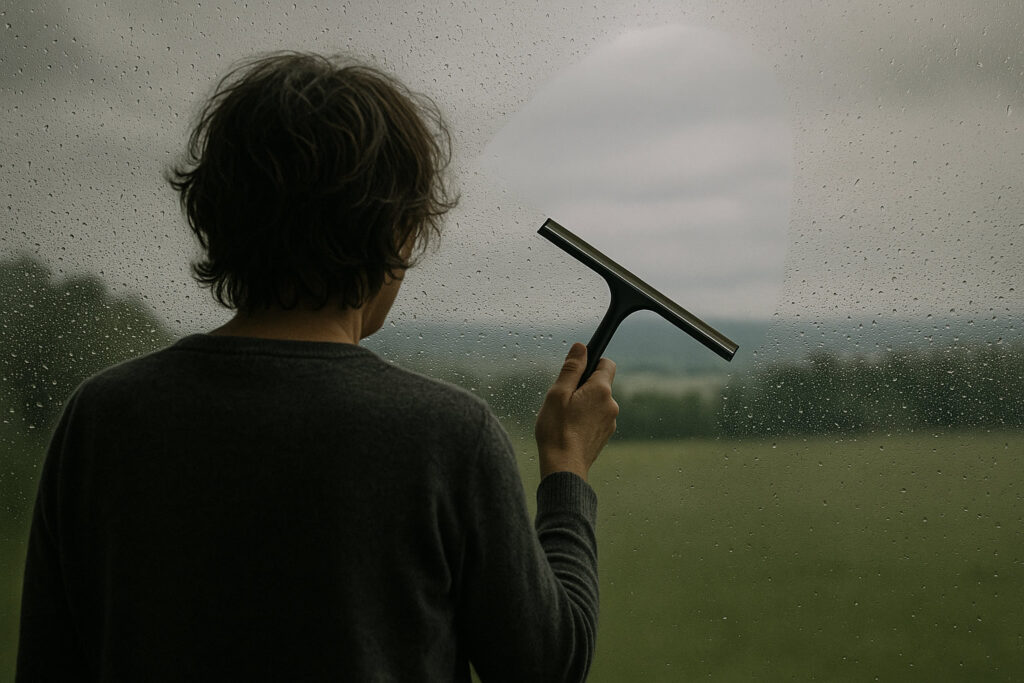
Desde las bases evolutivas hacia los pormenores técnicos
Fenómenos como el realismo depresivo o la omnipresencia de sesgos cognitivos imponen un fuerte interrogante a los supuestos básicos de la Discusión Cognitiva y otros procedimientos psicológicos que se apuntalan en un axioma lógico-racional. En efecto, si los pacientes con depresión perciben mejor las relaciones causales, ¿podremos también asumir que su trastorno psicológico se debe a esquemas de pensamiento distorsionados que no se adecúan a su contexto empíricamente verificable?
La Discusión Cognitiva se reconoce como una de las técnicas centrales y más efectivas del enfoque hoy denominado “cognitivo-conductual”. Y sin dudas lo es. Desde su introducción, en la década de 1960, no sólo ha ganado influencia debido a su comprobada eficacia, sino que también se ha integrado amigablemente en diversos protocolos de tratamiento.
No obstante, algunos de los fundamentos del procedimiento son pocas veces difundidos y comprendidos.
¿Cuáles son los cimientos más básicos de la Discusión Cognitiva? ¿Cómo, desde ellos, se derivan las operaciones verbales concretas que realizamos al aplicarla?
En una de sus primeras publicaciones, Aaron Beck caracteriza a la naciente Terapia Cognitiva como una “terapia del sentido común”. Afirma que la base de lo que llamamos, genéricamente, “sentido común”, se sustenta en una lógica empírica simple: mayoritariamente, en la vida cotidiana, creemos en lo que podemos comprobar. Punto.
A partir de ahí, Aaron Beck trata de caracterizar los desórdenes emocionales como formas en que el pensamiento se aleja del criterio del “ver para creer”. Años más tarde, con las futuras teorizaciones, estas ideas habrán de derivar en el empirismo colaborador, tan distintivo de la Terapia Cognitiva.
La idea de que los seres humanos pensamos correctamente cuando nos apoyamos en lo que podemos verificar puede ser objetada desde diferentes puntos de vista. Entre ellos, algunos han criticado a la Terapia Cognitiva como una forma de empirismo ingenuo, una postura filosófica que sostiene que podemos conocer la realidad tal como es, simplemente a través de lo que nuestros sentidos nos brindan. En efecto, si nosotros ayudamos a nuestros pacientes a validar sus ideas sobre la base de las evidencias (sabiendo que estas se extraen de la experiencia cotidiana que recogen los órganos sensoriales), estamos tácitamente convalidando que “la realidad” es lo que el paciente (y eventualmente el terapeuta) ve, escucha, huele, palpa y gusta. En otras palabras, admitimos que la experiencia sensorial nutre correctamente nuestros pensamientos y más aún, pues con ello buscamos aliviar el padecimiento emocional. De este modo, la tesis básica desde la que se opera implica, por un lado, que el sentido común (y, por ende, la salud mental) dependen, al menos parcialmente, de una adecuación de nuestras ideas a lo que la percepción nos brinda y, por otro, que cuando esto no sucede podemos corregirlo ajustando mejor el pensamiento a la experiencia empírica sensorialmente respaldada.
A simple vista, lo anterior no parece un problema, pero existen múltiples fuentes que ponen en entredicho al empirismo ingenuo. Por ejemplo, en el año 1979, dos psicólogas, Lauren Alloy y Lyn Abramson, describieron el fenómeno del realismo depresivo. En pocas palabras, con un conjunto de experimentos ya clásicos, encontraron evidencia de que las personas con depresión efectuaban juicios más precisos acerca de su capacidad de control; mientras que los individuos no deprimidos, digamos, “¿los normales?”, tendían a sobreestimar su propia influencia. De ahí se ha postulado que, al menos en algunas situaciones, las personas depresivas terminan siendo más realistas que las personas sanas; algo que claramente pone en entredicho no sólo al empirismo ingenuo, sino también a la mismísima raíz de la Discusión Cognitiva y otro conjunto de procedimientos de raigambre racional. Si, en verdad, el sujeto con depresión captura más acertadamente las relaciones de causalidad al tiempo que estima mejor su propia injerencia en un entorno objetivo, ¿será posible resolver los problemas emocionales enseñando a quienes los padecen a ser más realistas? ¿No podríamos acaso, incluso, terminar empeorando las cosas?
Existen muchas más críticas a la filosofía del realismo ingenuo y, por ende, a la tesis básica inicial de la Terapia Cognitiva. No vamos a desarrollar, pero sí al menos mencionar algunas:
- Hay un universo enorme de fenómenos físicos que los sistemas sensoriales no logran percibir. Nuestros ojos captan una pequeña fracción del espectro electromagnético total, nuestros oídos detectan una minúscula porción de las infinitas frecuencias de sonidos.
- Muchas especies poseen receptores capaces de capturar formas de energía que los seres humanos no tenemos. De ello se desprende la conclusión inevitable de que animales tan disímiles como los murciélagos, las abejas o las medusas pueden acceder a rasgos del mundo completamente ajenos y desconocidos para nosotros.
- Hay un punto ciego en la visión humana que el cerebro construye y reconstruye permanentemente a fin de que sea coherente con el contexto.
- Existe una casi nula correlación entre inteligencia y felicidad reportada.
- Las emociones alteran fuertemente la percepción.
- El procesamiento de información que efectúa el cerebro de una persona sana se halla plagado de sesgos cognitivos.
- La física moderna documenta cada vez con más precisión un universo cuántico que pone patas para arriba todas nuestras presunciones más básicas, como las de tiempo y espacio.
En fin, cualquier organismo que se jacte de llevar en su cráneo un cerebro sapiens no debería hacer alarde de percibir la realidad con exactitud.
En este punto, el lector se estará preguntando cuál es el objetivo del presente artículo. ¿Buscamos acaso demoler a la Terapia Cognitiva?
En el año 1633, Galileo Galilei fue obligado a retractarse públicamente de sus ideas heliocéntricas ante el Tribunal de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Caso contrario, lo habrían asesinado, quemándolo vivo. Se cuenta que antes de retirarse de la sala, Galileo murmuró “y, sin embargo, se mueve”, refiriéndose a la Tierra que gira alrededor del Sol. Valgan ahora sus palabras para la Terapia Cognitiva: “y, sin embargo, funciona”.
¿Por qué es efectiva la Terapia Cognitiva?
La Teoría de la Interfaz del Usuario de la Percepción
Donald Hoffman (un científico cognitivo, actualmente profesor emérito en la Universidad de California) propuso la Teoría de la Interfaz de Usuario de la Percepción. Entre todas sus brillantes ideas, sobresale una metáfora para entender el problema de cómo nuestro cerebro se adecúa al entorno y genera una consciencia, a pesar de que nuestros sentidos no pueden percibir la realidad última tal como es.
Tomemos en consideración la interacción que efectuamos con cualquier computadora. Lo que observamos en la pantalla, todos los íconos como las carpetas, los documentos, las imágenes, constituyen una interfaz que nos permite vincularnos con un sistema interno complejo, conformado por el hardware, el software y millones de líneas de código y, finalmente, el movimiento de los electrones en un conjunto de circuitos impresos en plaquetas. Cualquier documento que creamos en la computadora no existe físicamente como tal en el disco duro; en rigor, lo que ocurre es que se ha modificado la posición relativa de ciertos electrones en su interior. La interfaz del usuario, es decir, las imágenes y símbolos que observamos en el monitor y con los cuales nosotros nos relacionamos, simplifican nuestra interacción con los procesos que tienen lugar en el hardware.
De manera similar, Hoffman argumenta que lo que percibimos con nuestros sentidos (colores, formas, sonidos, sabores, el mismo espacio y el tiempo) no son la “verdadera” realidad, sino sólo un conjunto de íconos en la interfaz de nuestra consciencia. Así, el sol, las otras personas, la taza de café que vamos a beber; ninguna de estas entidades existe tal como las percibimos sino que, opuestamente, ellas constituyen los símbolos de nuestro escritorio mental, al cual llamamos consciencia. Nuestro cerebro nos otorga una versión simplificada y más manejable de su contraparte, la auténtica y última realidad.
Hoffman apuntala sus ideas en la teoría de la evolución. En efecto, sostiene que la interfaz de la consciencia está maximizada para la supervivencia y, especialmente, para la reproducción. Si experimentáramos el universo en toda su complejidad, con los procesos subatómicos constitutivos de la materia, ello se tornaría muy abrumador e iría en contra de nuestra adaptación. La evolución nos fue dotando a nosotros (y al resto de las especies) de una interfaz simplificada y más eficaz a los fines adaptativos.
La analogía resulta verdaderamente interesante, aunque definitivamente ni Hoffman es el primero en plantear este tipo de ideas, ni las mismas están exentas de problemas epistemológicos.
El primer punto, es decir, la noción de que no tenemos una imagen directa de lo real, remite a un tema con antecedentes en ideas filosóficas fundacionales como la Alegoría de la Caverna de Platón o las categorías a priori de Immanuel Kant. Inclusive, desde el mismo interior de la Terapia Cognitivo Conductual, Michael Mahoney ya había adelantado algunos postulados similares en la década de 1970, cuando introduce su conceptualización de los tres grandes modelos mediacionales.
En cuanto a los problemas epistemológicos, se observa un conflicto de circularidad en la argumentación. Así, Hoffman sustenta sus hipótesis en que la evolución optimizó nuestra interfaz de consciencia maximizando la eficacia reproductiva de la especie, lo cual se apoya a su vez en la teoría darwiniana. Pero ello abre la pregunta acerca de cómo fundamentar esta teoría independientemente de la interfaz de consciencia, de la cual nadie consigue escapar, ni el mismo Charles Darwin ni ninguno de sus posteriores seguidores. Incluso tú, en este momento, leyendo este artículo te encuentras atrapado dentro de un cerebro que no te muestra la realidad tal cual es, sino una versión abreviada que favorece tu adaptación.
Por último, a los fines de entender adecuadamente la analogía planteada, hay que recordar que la evolución gestó organismos optimizados para sobrevivir y reproducirse en un ambiente ancestral. Remarcaremos estos conceptos:
- Primero los individuos de cualquier especie (incluida la humana, naturalmente) han evolucionado perfeccionándose para la supervivencia y reproducción, no para la felicidad, ni para el bienestar, ni para la precisión perceptual, ni para el ejercicio íntegro de la razón o conocimiento certero del mundo.
- Segundo, hemos evolucionado desde un ambiente muy diferente respecto del actual, vale decir, donde primaban los peligros de tipo físico, donde la comida escaseaba y se requería esfuerzo para conseguirla; no en la comodidad de las grandes ciudades asistidas por todo tipo de artefactos científicos y tecnológicos.
En fin, se trata de problemas complejos que exceden por mucho nuestros fines. Traemos estas ideas al debate pues podrán en breve ayudarnos a sortear algunos obstáculos planteados al inicio del trabajo. Concretamente, guían nuestra discusión las siguientes preguntas:
- ¿Cómo y por qué la Discusión Cognitiva (una técnica cuyo fundamento gira en torno a la verificación de datos a través de los sentidos) logra mejorar la salud mental cuando, por otro lado, sabemos que nadie, ni el paciente ni el terapeuta, logran acceder de manera pura y directa a la REALIDAD REAL?
- Si, como veremos, nuestras percepciones e ideas que formamos del entorno se encuentran siempre enlazadas a la historia filogenética de la especie, ¿pueden los pormenores técnicos de la Discusión Cognitiva obtener sustento en bases evolutivas sólidas?
En relación con el primer interrogante, ¿qué nos aporta la metáfora de la interfaz de la consciencia?
En pocas palabras, justifica de manera llana y simple por qué nos apoyamos en una filosofía empírica, tanto en nuestras vidas cotidianas como en la aplicación de técnicas. Al fin y al cabo, nadie ve el mundo como es, pero sí lo vemos de un modo lo suficientemente adecuado como para poder echar mano de nuestras percepciones a la hora de definir si un pensamiento es o no válido.
Dicho de otro modo, sabemos que no estamos cayendo en un empirismo ingenuo porque desde el primer momento admitimos la noción de que nuestro universo es mucho más complejo de lo que podemos percibir. No obstante, al mismo tiempo, abrazamos la idea de que con un cerebro evolutivamente calibrado y la información que éste recibe desde los órganos sensoriales resulta suficiente para adaptarnos a nuestro entorno. La evolución nos dotó con los recursos necesarios para percibir y entender nuestro medioambiente de modo tal que podamos sobrevivir y reproducirnos en él. Aunque vemos un resumen aligerado respecto de la verdadera trama del contexto, con ello basta.
Por otro lado, la analogía de Hoffman nos permite dar un paso más en la dirección de la realidad compartida. En efecto, la interfaz con la que armamos nuestro mundo de íconos no es personal; contrariamente, pertenece a la especie y en gran medida también a nuestra cultura. De ahí, en virtud de que nuestras interfaces son compartidas con otros millones de usuarios de cerebros homólogos, ellas pueden interactuar, dando origen entonces a una realidad social que trasciende a la de cada individualidad. Actualmente, existe un paradigma de estudio muy prolífico denominado Teoría de la Mente, cuya tesis central propone que los seres humanos estamos equipados con la capacidad de atribuir estados mentales internos a nosotros mismos y a los demás, utilizando esas atribuciones para interpretar el comportamiento ajeno. De particular importancia para nuestro trabajo, las interfaces conscientes del paciente y el terapeuta permiten algún grado de intercambio, vínculo y colaboración.
La aplicación de la Discusión Cognitiva: pormenores técnicos en relación con sus bases evolutivas
Si las interfaces simplificadas de nuestros cerebros constituyen un recurso optimizado para la adaptación a través de la evolución, entonces acomodar nuestro pensamiento a lo que se puede comprobar resulta una buena opción para optimizar el sistema. De hecho, todo indicaría que los organismos que actuaron y actúan siguiendo las pautas empíricas que sus percepciones otorgan tienen más chances de adaptarse y sobrevivir. Resulta claro; el conejo que detectó al predador y corrió, sobrevivió; el que no accionó de acuerdo con sus percepciones, se quedó quieto y se extinguió. Pero veamos a los seres humanos.
- Vamos de compras, pedimos dos botellas de leche y un frasco de café. Pero el vendedor nos entrega un kilogramo de pan y dos botellas de aceite. Lo sé porque las veo. ¿Qué haremos? Seguramente, siguiendo nuestra lógica empírica de sentido común, le diremos que se equivocó.
- Me encuentro retirando dinero de un cajero automático. He solicitado que me entregue un monto determinado de dinero, por ejemplo, 100 dólares. Pero resulta que la máquina me expende 100 pesos. Otra vez, con una filosofía muy empírica, al ver el billete, reconozco la diferencia de la moneda. Seguramente, haré un reclamo al banco.
- ¿Por qué al salir de mi departamento me dirijo a la puerta y de ahí al ascensor? ¿Por qué no tomo el camino más corto del balcón? Pues creo en lo que veo, que hay 50 metros hacia abajo, si sigo esa ruta terminaré muerto.
Los ejemplos abundan por doquier. Definitivamente, Beck tenía razón en que el sentido común está fundamentalmente basado en una lógica empírica que se guía en el “ver para creer”. Aunque seguramente encontraremos excepciones, la forma más sana de operar en el día a día consiste en aceptar las ideas que se pueden comprobar.
Es justamente por esta razón que el criterio rector principal de la Discusión Cognitiva radica en la validez del pensamiento. Así, la pregunta principal de la técnica puede resumirse en las siguientes palabras: “¿qué evidencia tengo de este pensamiento?”. Naturalmente, ella puede adoptar variadísimas formas, a saber: “¿cómo sé que es correcto lo que pienso?”, “¿qué pruebas tengo de esta idea?”, “¿cuáles son las evidencias contrarias a lo que pienso?” o “¿qué probabilidad existe de que ocurra lo que temo?”. Sí, la pregunta por la probabilidad, así como su diferencia respecto del concepto de posible, constituye una referencia directa a la idea de validez. En efecto, la probabilidad de ocurrencia de un hecho se puede estimar contando las veces en que ha sucedido.
Existen otras áreas importantes a través de las cuales se conduce típicamente la Discusión Cognitiva. Cada una de ellas se enfatiza más o menos de acuerdo con la problemática puntual del caso.
La discusión orientada a la utilidad del pensamiento constituye, casi siempre, uno de los pasos ineludibles. Desde esta óptica, una idea puede ser válida, pero inútil. Por ejemplo, los recuerdos reiterados acerca de errores cometidos, la indiscutible injusticia de un mundo en el cual millones viven en la pobreza, la existencia de enfermedades que un día podrían afectarme a mí o a mis seres queridos o la idea misma de la muerte; todas constituyen cogniciones válidas, pero de dudosa utilidad en la mayoría de nuestros momentos cotidianos. Así, los pacientes depresivos suelen tener la idea de que, a la larga, todos nos vamos a morir, entonces, si la vida indefectiblemente se termina, no hay razón para vivir.
¿Deberíamos rápidamente cuestionar la validez del pensamiento en estos sujetos? Naturalmente, la pregunta “¿qué evidencias tienes de que todos algún día moriremos?” no parece acertada, obviamente. En todo caso, podríamos objetar la segunda parte del enunciado, esto es, la conclusión de que, debido al carácter ineludible de la muerte, no merece la pena vivir. Pero ello no contradice la validez de la primera parte del argumento. Justamente, este es el lugar de la discusión por utilidad. Entonces, solemos preguntar al paciente algo así como “si bien es cierto, ¿qué utilidad tiene pensarlo ahora?” o “¿qué beneficios te trae este pensamiento hoy?” o “¿cuáles son los beneficios y los perjuicios de tener presente esta idea en este momento?”. Más allá de las formas, en esta etapa del cuestionamiento conviene efectuar alguna referencia a las circunstancias presentes, dado que la utilidad de un pensamiento no es una característica intrínseca del mismo, sino de su relación con el escenario en el cual emerge. Así, por ejemplo, si alguien atraviesa el duelo de un ser amado, las cogniciones vinculadas a la muerte resultan perfectamente funcionales.
La discusión por utilidad a la cual acabamos de referirnos, también halla sus fundamentos últimos en la tesis evolutiva. De hecho, la supervivencia de un organismo depende en gran medida de su capacidad de actuar de acuerdo con las condiciones presentes o, en otras palabras, su comportamiento será útil si responde a las demandas ambientales del contexto. Digamos que, en la naturaleza, el venado come cuando encuentra alimentos, copula cuando se encuentra con un compañero/a sexual y huye cuando detecta a un predador. El pensamiento, que es conducta privada, no escapa de esta lógica elemental. En una reunión de amigos, me concentro en temas de conversación como el fútbol y hago bromas picantes mientras que, si estoy en mi trabajo, lo más atinado consiste en ocupar mi mente con cogniciones relacionadas con lo que mis jefes me solicitaron. En síntesis, los humanos primitivos que pudieron tener ideas provechosas de acuerdo con los hábitats en los cuales se hallaban seguramente prosperaron más, obteniendo más chances de pasar sus genes a las siguientes generaciones.
Hace años que la psicología y las neurociencias han demostrado que, debido a su historia filogenética, nuestro cerebro se encuentra mejor calibrado para la detección del peligro. Ante una situación incierta donde se juega la vida, vale más entrar en estado de alerta y escapar que tardarse sopesando el auténtico nivel de riesgo. Muchas consecuencias con valor para la clínica psicológica se derivan de esta hipótesis básica, pero a los fines de nuestra argumentación ella nos lleva directo a la siguiente área característica de la Discusión Cognitiva: la decatastrofización.
Con ella, tenemos varios objetivos relacionados. Primero y tácitamente, disminuir la sensibilidad incrementada de nuestro cerebro hacia la información amenazante. Ello se alcanza a través de objetivos más concretos: por un lado, aprender que las graves consecuencias temidas imaginadas casi nunca ocurren y, por otro, que muchos hechos desafortunados que sí acontecen no son catástrofes sino, simplemente, eventos negativos inescapables que todos debemos aceptar en mayor o menor medida.
Durante la Discusión Cognitiva dirigida a la decatastrofización efectuamos preguntas tales como “¿qué es lo tan malo que pudiese ocurrir?”, “¿cuán grave sería si sucede lo que pensás?”, “¿cuál sería la peor consecuencia si ocurre lo que pensás?”. Aparte, en esta área solemos aplicar algunos procedimientos específicos como el descubrimiento de los temores últimos mediante la flecha descendente o la decatastrofización por contrastes extremos.
Llamando explícitamente la atención hacia el hecho de que los seres humanos establecemos una relación bidireccional con nuestro entorno, una cuarta área de la Discusión Cognitiva se centra en lo que podemos modificar. Bajo esta perspectiva, también aceptamos que, a veces, no todo depende de la manera de pensar sino que, muy por el contrario, existen condiciones ambientales adversas que podemos atenuar o incluso controlar completamente. En verdad, uno de los rasgos más distintivos del comportamiento humano yace en la capacidad de modificar el medio en lugar de adaptarse a él. Por eso habitamos viviendas climatizadas y usamos teléfonos inteligentes, de suerte que cuando sufrimos calor preferimos regular nuestra temperatura encendiendo el aire acondicionado desde una aplicación en el móvil en lugar de sudar.
De esta manera, una parte importante de la calidad de vida y bienestar de una persona radica en la capacidad de accionar para transformar su ambiente a fin de que le sea favorable. Además de efectivamente hacerlo, resulta de gran ayuda para el paciente tomar consciencia de que sí puede, mejorando así la valoración que posee acerca de sus propios recursos.
En otras palabras, en este punto la discusión se orienta no sólo a que el paciente intervenga activamente alterando aquello que lo perjudica, sino también a que aprecie favorablemente la evidencia de lo que su propio comportamiento puede lograr. En esta línea de intervención, formulamos preguntas tales como “¿qué puedes hacer para modificar la situación que te perturba?”, “¿qué podrías hacer si las cosas salen mal?”, “en el caso de que tus pensamientos negativos sean ciertos y tal o cual suceso negativo ocurra, ¿cómo podrías actuar para resolver el problema?”. En conclusión, la revalorización de recursos personales (como acostumbramos a llamar a esta área de la discusión) involucra el doble objetivo de que el paciente accione, pero que también sea consciente de lo que sí puede hacer para reconvertir su entorno a uno propicio, resolviendo sus problemas. Dicho sea de paso, es una de las aristas de la técnica que más favorece la autoestima, en tanto y en cuanto potencia en el paciente un sentimiento de control sobre su vida, disminuyendo la desesperanza.
Finalmente, una vez que hemos dialogado con el paciente acerca de la validez y utilidad de su pensamiento, luego de que hemos utilizado estrategias para moderar el nivel de gravedad percibido y tras haber discutido con él acerca de su capacidad de influir sobre el curso de los hechos, recién ahí le preguntamos si hay otra forma más saludable de pensar, introduciendo de este modo una quinta área de la técnica.
Buscar alternativas a las formas irracionales y desadaptativas de pensar no les es fácil a muchas personas, a decir verdad, en momentos de estrés, casi a nadie. Por lo tanto, cuando alguien se encuentra agobiado y con ideas tortuosas y acude al psicólogo, normalmente no resulta una estrategia efectiva preguntarle al inicio “¿qué otra forma de pensar puedes tener ante esta situación?”. Tampoco surte demasiado efecto proponer filosofías de pensamientos positivos.
Ahora bien, si ante los patrones cognitivos desadaptativos hemos efectuado un trabajo de Discusión Cognitiva que recorrió las áreas descriptas, la misma pregunta adquiere otra dimensión. En otras palabras, hemos erosionado y desgastado las cogniciones disfuncionales y es el momento de la estocada final. Al fin y al cabo, si una idea no tiene validez ni tampoco resulta útil, si exagera la gravedad de los eventos negativos mientras que nosotros podríamos hacer algo para cambiar las cosas, ¿qué valor tiene seguir pensando y creyendo en ello?
Entonces sí le preguntamos al paciente “¿de qué otro modo puedes pensar ante esta situación?”, “¿cómo puedes interpretar estos hechos de manera diferente?” o “¿existe una interpretación diferente, que se ajuste más a lo que podemos comprobar?”.
Cuando el pensamiento no está distorsionado
Tal vez algunos estén reflexionando sobre qué sucede cuando, dicho en términos fáciles y llanos, el paciente tiene razón. Puesto de otro modo, ¿cómo procedemos cuando el paciente tiene ideas negativas o incluso catastróficas pero ellas poseen evidencias, son útiles y es poco lo que se puede hacer para mejorar la situación? Por ejemplo, ¿cómo procedemos cuando a un familiar o amigo le diagnostican una enfermedad grave o terminal, a la cual no sobrevivirá? El paciente piensa, por ejemplo, que su ser querido va a morir porque tiene un cáncer de páncreas avanzado y los estudios médicos lo avalan. La respuesta es simple.
La Discusión Cognitiva no resultará efectiva en estos casos pues no hay un problema en el pensamiento.
Como cualquier técnica, la Discusión Cognitiva tiene un ámbito de aplicación con algunos objetivos asequibles. Particularmente, su uso se encuentra especialmente indicado cuando existen patrones de pensamiento disfuncionales, desadaptativos, no congruentes con la información que proviene del contexto. En términos de la metáfora de Hoffman, hay un problema con el “escritorio de la consciencia”; los íconos no se relacionan bien con sus contrapartes en los circuitos de cobre y silicio por los cuales circulan los electrones. Entonces, ahí la Discusión Cognitiva se destaca por su capacidad de reordenar los símbolos, de suerte que se relacionen mejor tanto entre ellos como con sus homólogos en el mundo físico eléctrico. Pero, en verdad, hay ocasiones en que las representaciones icónicas de nuestro escritorio mental se corresponden perfectamente bien con los hechos, a pesar de que ellos sean desfavorables.
Como cualquier procedimiento de intervención en Terapia Cognitivo Conductual, la Discusión Cognitiva tiene limitaciones. Cuando se aplica de modo adecuado y al tipo de problemas que ella puede resolver, su efectividad es alta. Sin lugar a dudas, su empleo tan difundido se halla fuertemente avalado por la investigación. Aun así, su potencial terapéutico se amplía cuando se la integra con otros procedimientos técnicos.
Conclusiones
¿Dónde se ubica dentro de este contexto el realismo depresivo? ¿Cómo explicar que una persona con depresión pueda llegar a percibir con mayor precisión las relaciones causales entre los eventos de su ambiente, concluyendo, con razón, que su capacidad de intervención sobre lo que ocurre es más limitada? Dicho al revés, desde la perspectiva de quienes nos consideramos “normales” o, si se quiere, mentalmente sanos: ¿por qué tendemos a sobrestimar la influencia que nuestro propio comportamiento ejerce sobre los fenómenos ambientales? Sabemos que correlación no implica causalidad, pero no deja de ser llamativo que una visión inflada y poco realista de la propia capacidad de modificar el entorno esté más asociada a la salud mental que a la depresión.
En este punto, recogemos una idea ya mencionada: la evolución no nos preparó para entender el mundo con exactitud, tampoco para ser felices; sino para sobrevivir y reproducirnos.
Desde una óptica de desarrollo adaptativo, un sesgo cognitivo que exagera la capacidad de influencia del propio comportamiento proporciona una ventaja. Quienes han operado bajo este atajo mental, es decir, asumiendo que sus actos ejercen un impacto más decisivo, han desplegado con mayor frecuencia conductas encaminadas a modificar las condiciones circundantes en su favor, incrementando así sus probabilidades de supervivencia y de éxito reproductivo.
En otras palabras, la creencia errónea de que los acontecimientos ambientales dependen más de mis acciones que de factores externos incontrolables impulsa un esfuerzo adicional por modelar las circunstancias de manera beneficiosa. El costo de este error, malgastar algunas calorías en algo que no podía ser controlado, resulta ampliamente compensado por las ganancias derivadas de los múltiples intentos que sí han tenido éxito gracias a la propia intervención. Por el contrario, dado que las personas con depresión estiman con razón que ciertos eventos ambientales dependen menos de su conducta, tienden a esforzarse menos. De hecho, una de las características más notorias del cuadro reside en la reducción de la tasa de respuesta, ya que el organismo subestima la probabilidad y magnitud del refuerzo en relación con el esfuerzo conductual invertido. Entonces, el realismo depresivo constituye la manifestación de un pensamiento NO sesgado, pero no por ello más adaptativo en un ambiente ancestral. Contrariamente, una cognición sesgada en la dirección de sobreestimar la influencia de uno mismo en el entorno pudo (y puede) resultar funcional en múltiples aspectos, por ejemplo, aumentando la motivación para actuar, favoreciendo la persistencia, facilitando la cooperación entre personas. Veamos un ejemplo.
Aunque las cifras varían considerablemente entre países y regiones, se estima que entre un 30 % y un 50 % de los matrimonios terminan en divorcio. Sin embargo, cuando dos personas se enamoran y deciden embarcarse en la maravillosa aventura de formar una familia, casi nadie tiene presente que sus probabilidades de éxito a largo plazo apenas superan las de un fracaso. Por el contrario, la mayoría cree que vivirá “feliz para siempre”, tal como lo narran los cuentos de Disney. Ahora bien, ¿sería conveniente que las parejas tengan en mente frecuentemente y desde el inicio estos porcentajes reales de éxito y fracaso? ¿Resultaría oportuno que la autoridad religiosa encargada de la ceremonia pronuncie una oración como esta? “Hoy se casan enamorados, pero tienen casi un 50% de probabilidades de que, en unos pocos años, terminen odiándose, caminando los pasillos de los juzgados en un litigio por la custodia de sus hijos y la separación de bienes”. Sin duda, hacerlo atentaría contra la ilusión y la felicidad del momento, reduciendo incluso la disposición a emprender un proyecto así. Bajo esta consideración, la expectativa optimista (aunque poco realista) que muchos comparten, permite que un buen número logre materializar sus sueños. Y, cuando esto no ocurre, siempre queda la posibilidad de pasar página y comenzar de nuevo. En cualquiera de los escenarios, muchas parejas habrán tenido hijos, cumpliendo así los destinos de la evolución y justificando con creces los esfuerzos realizados.
Aunque ni el paciente, ni el terapeuta, ni ninguno de nosotros pueda acceder a la realidad última tal cual es, todos construimos una representación de ella, moldeada por procesos evolutivos. Es posible que ciertos problemas psicológicos se originen porque nuestro “escritorio mental” está diseñado más para desenvolverse en un entorno ancestral que en el mundo moderno. Asimismo, algunas patologías podrían implicar un distanciamiento extremo (o fallos genuinos) en las operaciones básicas configuradas a lo largo del desarrollo filogenético de nuestra especie. En definitiva, nadie puede escapar de su propio cerebro: no queda más alternativa que actuar con las herramientas heredadas tras millones de años de evolución.
Por: Lic. Ariel Minici y Lic. Carmela Rivadeneira





